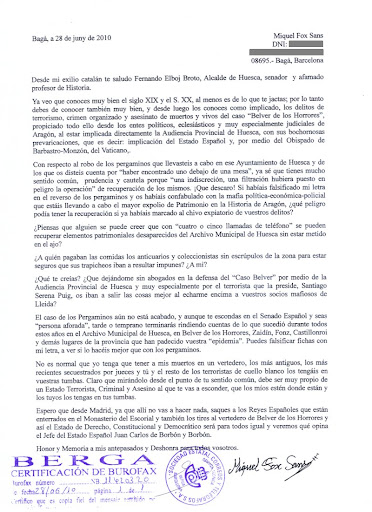Católicos y política. ¿Qué debemos hacer?
La reconquista cristiana del Occidente, invadido actualmente por la fuerzas anti-Cristo, no podrá conseguirse si los cristianos más llamados a procurar el bien común político se limitan a actividades prepolíticas, sociales, apostólicas, o se diseminan en los diferentes partidos políticos existentes, todos ellos anti-Cristo, o se entregan a trabajos municipales y vecinales, de amplitud política muy reducida. Todo eso es valioso y necesario, sin duda. Pero si no hay cristianos que entren de verdad en lo más fuerte de la batalla que desde el comienzo de la humanidad se viene librando entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, según ya vimos (20-21), si no se organizan y se unen, bien pertrechados intelectual, espiritual y técnicamente, para combatir a vida o muerte contra el Príncipe de este mundo, arriesgando sus personas y fortunas; si no consiguen participar en los poderes legislativos y ejecutivos a través de partidos políticos, los únicos que pueden lograrlo, la invasión anti-Cristo que sufre el Occidente cristiano no irá disminuyendo, sino acrecentándose.
Comentaré unas palabras de Benedicto XVI, que ya cité (119), llenas de vigorosa esperanza: «Renuevo mi llamamiento para que surja una nueva generación de católicos, personas renovadas interiormente que se comprometan en la política sin complejos de inferioridad. Esa presencia no se puede improvisar, sino que es necesaria una formación intelectual y moral que, partiendo de la gran verdad alrededor de Dios, el hombre y el mundo, ofrezca juicios y principios éticos en aras del bien de todos» (mensaje a la Semana Social Italiana, 14-X-2010).
Los «hombres de poca fe» en el poder de Cristo Salvador renuncian al combate político, considerando imposible la victoria, o estimando que ésta no podría conseguirse si no es perdiendo mucha sangre en las batallas. Ante este derrotismo, que desmoviliza completamente la actividad política de los cristianos, se alzan las palabras del Papa, confortándonos en la fe. «Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios» (Mt 19,36).
–«Renuevo mi llamamiento».
Siendo la actividad política la más alta de las profesiones naturales, al estar ordenada al bien común, ha de tener la Iglesia fuerza espiritual para suscitar entre los católicos vocaciones políticas. Y el Papa llama a ellas: «renuevo mi llamamiento». La Iglesia siempre ha tenido en suma estima el ministerio político en favor del pueblo, como ya vimos (95). Debe, pues, suscitarse en ella la movilización política de los cristianos –dirigida, como es natural, por ciertos lídores especialmente lúcidos y fuertes–, en la predicación, en cartas pastorales, en catequesis, en escuelas, colegios y universidades de la Iglesia, en asociaciones y movimientos laicales. Han de suscitarse Seminarios especiales, Colegios mayores, Institutos de Ciencias Políticas, Asociaciones y Hermandades, Campamentos y Congresos, que susciten y formen estas vocaciones tan necesarias y urgentes. Deben suscitarse estas entidades allí donde no existen; y también donde existen, pero no cumplen su misión.
Es normal que no surjan vocaciones de políticos católicos, cuando los partidos que podrían ser católicos renuncian a su identidad católica y se mimetizan con los partidos agnósticos liberales y relativistas. Lo mismo sucede en los seminarios y conventos, que también se quedan sin vocaciones cuando no pretenden con entusiasmo promover la gloria de Dios y la salvación temporal y eterna de los hombres. ¿Qué atractivo tendrá para los jóvenes cristianos idealistas, sinceramente vocacionados al bien común político, aquel partido de presunta «inspiración cristiana» que obliga a silenciar sistemáticamente el nombre de Dios y que no permite librar grandes batallas, ni siquiera para la afirmación de los valores morales naturales?… ¿Qué jóvenes se alistarán en un ejército que no combate y que lleva acumulando derrotas más de medio siglo, una tras otra? La falta de verdaderas vocaciones políticas combatientes en el nombre de Cristo, esta indecible miseria, tiene causas muy ciertas, y no es un fenómeno histórico irreversible. Mientras tengamos a Cristo Salvador esta situación es perfectamente reversible.
–«Una nueva generación de católicos» .
Es patente que la actual generación de políticos católicos es muy deficiente, apenas sirve en nada la causa de Cristo y de su Iglesia. Y esto tanto en Occidente como en otros países de filiación cristiana menos desarrollados. Unos políticos cristianos que se autoprohiben sistemáticamente hasta nombrar a Dios y al orden natural en su vida pública no tienen razón de existir. Como diría Trotsky, por otras razones muy distintas, están condenados «al basurero de la historia». Unos políticos católicos sin las virtudes y la formación necesarias, que optan, en principio, por diseminarse entre los partidos ya existentes, no valen para nada. Son «sal desvirtuada».
Más aún, hacen muy graves males a la Iglesia. Con su presencia en los diferentes partidos malminoristas, atraen a ellos el voto de los católicos, impidiendo que se organicen en lucha verdadera contra el Príncipe de este mundo. Se apoyan en la Iglesia ocasionalmente, y hacen algún gesto cristiano cuando les conviene; pero no la sirven, e incluso obran contra ella cuando servirla les causa perjuicios en su prosperidad personal. No pocos de ellos entran en el favor del mundo, y terminadas sus funciones políticas, pasan a ocupar altos cargos directivos en los grandes Entes nacionales y en las grandes Organizaciones y Empresas internacionales. Vienen, pues, a continuar la lottizzazione, de la que fueron modelo la Democracia Cristiana y sus aliados en la segunda mitad del siglo XX. Y aún así, son a veces considerados como prohombres laicos en la Iglesia de su nación, que les confía altos cargos y misiones, al verlos «muy relacionados» con los poderes del mundo. Ofrecen una buena imagen: ninguno de ellos tiene cicatrices de guerra.
Pero, por otra parte, es completamente normal que actualmente no haya católicos capaces de hacer política verdaderamente católica. Llevan medio siglo oyendo que el Estado confesional es intrínsecamente malo, lo que ya vimos que es falso (105) –otra cosa es que en nuestro tiempo no sea viable ni conveniente–. Llevan medio siglo oyendo incluso que los partidos confesionales son en sí mismos malos, lo que es falso de toda falsedad –como veremos con el favor de Dios en el próximo artículo– y que, en principio, lo que han de hacer los políticos cristianos es diseminarse en los diferentes partidos ya existentes. Llevan medio siglo escandalizados por ejemplos muy malos, como el dado por la Democracia Cristiana italiana y por tantos otros políticos católicos instalados en partidos liberales malminoristas. Llevan cincuenta años o más participando de una convicción común: los católicos hoy no tenemos nada que hacer en política, solamente en acciones prepolíticas y benéficas, espirituales y apostólicas. ¿Cómo van a conducirse en ese ambiente mental falsificado los políticos católicos? ¿Cómo van a surgir en el pueblo cristiano vocaciones políticas? Y si no nacen estas vocaciones ¿cómo puede haber partidos realmente católicos? En las estadísticas que miden el aprecio social por las distintas profesiones, los políticos suelen ocupar el último lugar: tienen una mala fama bien ganada.
–«Personas renovadas interiormente».
He de hablar de esto al final del artículo, al aludir el ejemplo medieval de las Órdenes Militares. Me limito aquí a recordar lo que ya expuse sobre las virtudes y cualidades que necesitan los católicos políticos (96): oración, vocación, sacramentos, fidelidad a la doctrina política de la Iglesia, amor a la Cruz, amor a los hombres hasta arriesgar y entregar la vida por su bien, etc.
Y pobreza evangélica. Todos los cristianos necesitan amar la pobreza, pues de otro modo, sirviendo a las riquezas, no podrán servir a Dios (Lc 16,13); «la seducción de las riquezas» ahogará en ellos la fuerza liberadora y vivificante de la Palabra evangélica (Mt 13,22). Es muy difícil al rico entrar en el Reino (19,23); se pierde, pues «atesora para sí y no es rico ante Dios» (Lc 12,21). «La raíz de todos los males es la avaricia» (1Tim 6,9-10). Nada cierra tanto al amor de Dios y de los prójimos. Por eso, quiera Dios fundar alguna Hermandad de políticos católicos que de algún modo hagan voto de pobreza o de comunidad de bienes. Sería un primer paso decisivo para que, con la gracia de Dios, pudieran libremente servir al bien común político de los hombres.
–«Personas comprometidas en la política sin complejos de inferioridad», es decir, sin miedo al mundo, orgullosos de militar en la Iglesia bajo las banderas de Cristo Rey, sirviendo a Dios y a los hombres. Prontos a confesar el nombre de Jesús, asegurando que es el único en el que las personas y las naciones, y la comunidad de las naciones, pueden hallar salvación temporal y eterna. Cristianos que no dan culto a la Bestia liberal, ni dejan que ella grave su sello en su frente y en sus manos. Que, por el contrario, como San Ignacio de Loyola, en su meditación de las dos banderas, entienden su vocación como una milicia al servicio de Cristo en la batalla inmensa que libra contra el Príncipe de este mundo.
«A todo el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero a todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre, que está en los cielos» (Mt 10,33). También esta palabra de Cristo está vigente para los políticos católicos. Ellos han de ser muy conscientes de que un silencio sistemático sobre Dios en la vida pública equivale a una pública negación de su existencia y de su soberanía sobre el mundo.
Los políticos cristianos, para existir y para tener fuerza en la acción, necesitan absolutamente recuperar la posibilidad de pensar y decir al pueblo la verdad, la verdad de Dios, la verdad de la naturaleza. Pensar y decir la verdad «sin complejos de inferioridad», ser capaces de afirmarse en lo «políticamente incorrecto», ha de ser el abc de los políticos católicos. Si no son capaces de eso, dediquense a otra labor.
Oir sus declaraciones, leer sus manifiestos, da a veces vergüenza ajena. Qué miseria. Un ejemplo de hace pocos años. Ante el acoso de partidos que reclaman la ampliación de los supuestos legales para el aborto como «un derecho inalienable de la mujer», la representante en este asunto de un partido malminorista fundamentaba su negativa diciendo: «no hay para ello demanda social suficiente». Increíble. ¿Su partido, de presunta inspiración cristiana, aceptaría una ampliación liberalizadora del aborto «si hubiera para ello suficiente demanda social»?… Ese partido no se atreve a decir en el debate público que el aborto no es en absoluto un derecho de la mujer, y que el derecho a la vida sí es «un derecho inalienable del niño». Tampoco se atreve a unir la palabra homicidio a la palabra aborto. Tiene razón el Papa: la Iglesia necesita «una nueva generación de políticos».
El acobardamiento de los políticos católicos ante el mundo y la agresividad audaz del mundo anti-Cristo crecen al mismo tiempo y en la misma medida. Y es lógico que así sea. Así ha sido. Santa Teresa en un principio sentía temor por los ataques diabólicos, hasta que lo superó al experimentar en sí misma la fuerza de Cristo para ahuyentarlos: ahora «me parecen tan cobardes que, en viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza» (Vida 25,21). El mundo anti-Cristo se envalentona cuando ve que los católicos se arrugan ante su poderío, ceden, retroceden y callan.
Hace unos decenios, todavía alguno se atrevía a afirmar la doctrina política de la Iglesia, aunque ya entonces esa afirmación era escandalosa, y no podía realizarse sin espíritu martirial. Pero ya estas confesiones de fe son cada vez más raras. Es penoso comprobar que no pocas veces los adictos a causas tan precarias y ambiguas como las del feminismo, el nacionalismo o la ecología –valores entendidos al modo mundano–, muestran una parresía mucho mayor que la ostentada por políticos católicos, hijos del Reino de la luz. Las excepciones son pocas. Recuerdo el ejemplo «escandaloso» que dió Irene Pivetti, presidenta del Parlamento italiano en 1994.
«Cuando preparé mi discurso de toma de posesión de la presidencia de la Cámara sabía con certeza que una referencia explícita a Dios me iba a acarrear críticas y protestas. No por ello desistí en mi deber de decir la verdad […] Esa alusión significa también confesar la soberanía de Cristo Rey, al que verdaderamente pertenecen los destinos de todos los Estados y de la historia, como siempre enseñó todo catecismo católico; lo cual no impide, naturalmente, con el permiso del Omnipotente, que estos Estados se den una legislación laica, como nuestro país, o incluso antirreligiosa, como en algunos casos ha ocurrido y todavía ocurre en el mundo» (30 Días 1994, nº 80, 11).
Crece día a día la incapacidad del mundo político para conocer la verdad, y aún más para decirla. Los intereses de la voluntad no suelen permitir que el pensamiento del político se atreva a conocer la verdad. Pero aunque llegue al conocimiento de la verdad, cosa rara, normalmente no se atreve a decirla. Y sin embargo todos, como Cristo, hemos venido al mundo «para dar testimonio de la verdad» (Jn 18,37). Sin cumplir esa vocación profunda, no somos cristianos, y apenas somos hombres.
Los políticos que asimilan sin capacidad de crítica las «palabras», los modos de hablar, de los adversarios tienen ya perdida la guerra ideológica. También la tienen perdida cuando asumen los usos y abusos del mundo político vigente, sin un sentido crítico libre. Se esperaba que una acción política cristiana tendría que ser evangélica, es decir, re-novadora; pero ellos asumen la política mundana como la encuentran: financiación estatal de los partidos, liderazgos políticos perpetuos, slogans irracionales de campaña, enormes gastos en publicidad vacía, deudas enormes con los Bancos, frecuentemente impagadas, uso habitual de la mentira y del insulto, etc. Ignorando la verdad, se contagian de todos los errores.
–«Católicos que han recibido una especial formación intelectual y moral, que partiendo de la gran verdad sobre Dios, el hombre y el mundo, ofrecen principios éticos para el bien común de todos». Los políticos cristianos han necesitado siempre, pero muy especialmente en tiempos de general apostasía, estar muy fuertes en la sabiduría de la verdad. Platón exigía que fueran los sabios quienes gobernasen al pueblo. El político católico necesita hoy más que nunca estar revestido de «la armadura de Dios, para poder resistir las insidias del diablo» y de los suyos: ha de embrazar el escudo de la fe, tener por yelmo la Palabra divina y esgrimir la espada del Espíritu, orando en todo tiempo y lugar (Ef 6,10-18). No basta, no, al político cristiano con ser listo en los manejos de la vida pública. Necesita sabiduría y prudencia, fortaleza y libertad –libertad y fortaleza casi se identifican–. Si el pensamiento del político católico está mundanizado, es decir, entenebrecido por el influjo diabólico del Padre de la mentira, viene a ser «un ciego que guía a otro ciego [el pueblo]: y ambos caerán en el hoyo» (Mt 15,14).
Es la verdad de Cristo lo que nos hace libres y fuertes. Todo cristiano, y especialmente el dedicado a guiar a su pueblo en la vida política, necesita estar libre del mundo por el conocimiento de la verdad: de la verdad filosófica, de la verdad teológica, de la verdad histórica. Ha de conocer la doctrina social y política de la Iglesia, tantas veces ignorada y menospreciada. Ha de estar libre de pelagianismos y semipelagianismos, que centran su acción en el hombre, y no en Dios, principio y fin de toda acción buena. Ha de estar desengañado de los mil errores vigentes en el mundo, tanto ideológicos como prácticos, y tener facilidad para discernirlos. Ha de conocer bien las tácticas de combate del enemigo, las estrategias empleadas por el mundo diabólico, para saber neutralizarlas y superarlas: conocer, p.e., perfectamente qué pasos promueve el lobby gay, etc. Ha de tener los conocimientos suficientes en las ciencias civiles: derecho, administración, urbanismo, economía, sociología, lenguas, informática, etc., aunque la limitación humana le exija especializarse solo en algunos campos. Pero, sin duda, lo que más necesita es la sabiduría filosófica y teológica, histórica y espiritual. Y todo esto exige, como dice el Papa, «una especial formación intelectual y moral».
–Las Órdenes Militares medievales pueden ser para los políticos católicos de hoy una luz estimulante, aunque en nuestro tiempo habrá de vivirse su espíritu en modalidades muy diversas. En la Edad Media había ciertas necesidades del pueblo, como la protección de los peregrinos a Tierra Santa, la reconquista de España o la redención de cautivos del Islam, aunque eran propiamente responsabilidad de los poderes civiles, de hecho, estaban muy insuficientemente atendidas. De los Reyes, de los nobles con sus huestes, y de los caballeros católicos, podía esperarse –no sin grandes insistencias, por ejemplo, de los Papas– ciertas intervenciones valientes y abnegadas, pero reducidas en el tiempo y la entrega. Cumplida la misión, la atracción de sus familias y de sus tierras y negocios, les alejaban de los campos más peligrosos y difíciles, que recaían en los abusos y miserias en cuanto ellos se retiraban.
Era, pues, necesario que cristianos elegidos, llamados y enviados por Dios, se entregaran con heroísmo permanente a esos combates y servicios. Así nacieron las Órdenes militares, asociándose con votos de pobreza, obediencia y castidad caballeros cristianos que, sin despojarse de sus armaduras, se despojaban de todo lo demás, para ponerse al servicio de Dios y del pueblo.
La reconquista de España, p. ej., invadida por el Islam, no hubiera podido cumplirse sin la fijeza perseverante y abnegada de las Órdenes militares. Sus frailes-soldados combatían con los ejércitos reunidos por Reyes y nobles, pero después permanecían en la conservación de los territorios conquistados, cuando ya Reyes, nobles y huestes habían regresado a la paz confortable de sus familias y tierras. Permanecían fielmente en sus tareas de defensa territorial y también de la repoblación. Los caballeros de las Órdenes eran célibes, en disponibilidad total de entrega y servicio. Pero también se dió el caso singular de la Orden militar de Santiago, que admitía con ciertas condiciones el matrimonio de sus caballeros. Eran familias asociadas bajo una regla de vida al servicio heroico del bien común (Derek W. Lomax, La Orden de Santiago (1170-1275), CSIC, Madrid 1965, 90-100).
Grandes santos y teólogos medievales promovieron las Órdenes militares, pues comprendían su necesidad. Santo Tomás enseña que «muy bien puede fundarse una Orden religiosa para la vida militar, no con un fin temporal, sino para la defensa del culto divino, de la salud pública o de los pobres y oprimidos» (STh II-II, 188,3). San Bernardo, había dado ya esta misma doctrina en su obra De la excelencia de la Nueva Milicia. Dedicado a los caballeros templarios de Jerusalén (Obras completas, II, BAC 130, Madrid 1955, 853-881). Y las mismas razones que ellos dieron en favor de las Órdenes militares son válidas en nuestro tiempo, invadido por tantas fuerzas anti-Cristo, para fundamentar Hermandades políticas. Hoy, por supuesto, el combate entre la luz y las tinieblas es más en el campo de las ideas que en el de las espadas.
Serían muy deseables en nuestro tiempo ciertas asociaciones de laicos para la vida política, que en el nombre de Cristo y con su poder salvífico entregaran sus vidas por el bien común de las naciones. Célibes y casados, ajustando su vida a cierta regla de vida –en Institutos seculares o en otras formas afines de asociación laical–, se prepararían en común para vivir, ayudándose mutuamente, la vocación de llevar el influjo benéfico de Cristo Salvador a la vida temporal de los pueblos. Así cumplirían esa voluntad de la Iglesia, que hoy apenas se cumple ni se intenta: que «los laicos coordinen sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado [nunca el mundo ha estado tan endemoniado como hoy], de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes» (Vat. II, LG 36c). Ellos han de entregar sus vidas para «lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena» (GS 43), y «para instaurar el orden temporal de forma que se ajuste a los principios superiores de la vida cristiana» (AA 7).
Estas comunidades católicas, realmente combatientes en el campo de la política, habrían de sufrir durísimas persecuciones del diablo y de su mundo, y aún más duras quizá dentro de la misma Iglesia. Pero de todas saldrían triunfantes por la gracia de Cristo, si resistieran fuertes en la oración y la cruz, en la verdad católica y ¡en la pobreza!
La Iglesia llama a una nueva generación de políticos dispuestos a combatir a favor de Cristo y contra el mundo y su Príncipe diabólico. Con los actuales políticos no hacemos nada. Hay entre ellos católicos muy buenos, pero cautivos muchos de ellos de planteamientos falsos o deficientes. Siendo casi todos los partidos liberales, es tal el heroismo que una política católica exige de los políticos que éstos, en su inmensa mayoría, desfallecen en el intento, a veces más por falta de conocimiento que de valor. No procuran llevar adelante las causas de Dios y del orden natural, o lo procuran evitando con extrema cautela un enfrentamiento duro con el mundo vigente. No logran victorias porque no combaten. No combaten porque, aunque vieron caer derrotada por Cristo la Bestia comunista, creen imposible derrotar a la Bestia liberal, que ciertamente es más fuerte. Justifican su opción con argumentos falsos. No luchan porque en la vida política han sustituido la idea de combate por la de conciliación negociada, que estiman más cristiana, más evangélica. No presentan batalla porque, mezclados con los adversarios, disfrutando de una situación confortable, no están dispuestos a arriesgarla y a «perder la vida» por la salvación temporal de su pueblo. Nada quieren saber de Poitiers, las Navas de Tolosa o Lepanto. No se trata hoy de batallas armadas, sino de combates ideológicos y espirituales. Pero ellos no quieren combatir de ningún modo, porque se avergüenzan de la Iglesia militante, y en cierto modo también de Cristo, el que dijo «yo he vencido al mundo» (Jn16,33); «no penséis que yo he venido a poner paz en la tierra; no vine a poner paz, sino espada» (Mt 10,34; cf. Ef 6,12).
@Menos del título y la fotografía: José María Iraburu, sacerdote/Reforma y Apostasía/Infocatólica.com
por José María Iraburu, (sacerdote)
–O sea que Benedicto XVI también tiene buenas enseñanzas sobre la vida política.
–Por supuesto. ¿Qué se imaginaba usted? La más alta doctrina política es la que enseña la Iglesia.
La reconquista cristiana del Occidente, invadido actualmente por la fuerzas anti-Cristo, no podrá conseguirse si los cristianos más llamados a procurar el bien común político se limitan a actividades prepolíticas, sociales, apostólicas, o se diseminan en los diferentes partidos políticos existentes, todos ellos anti-Cristo, o se entregan a trabajos municipales y vecinales, de amplitud política muy reducida. Todo eso es valioso y necesario, sin duda. Pero si no hay cristianos que entren de verdad en lo más fuerte de la batalla que desde el comienzo de la humanidad se viene librando entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, según ya vimos (20-21), si no se organizan y se unen, bien pertrechados intelectual, espiritual y técnicamente, para combatir a vida o muerte contra el Príncipe de este mundo, arriesgando sus personas y fortunas; si no consiguen participar en los poderes legislativos y ejecutivos a través de partidos políticos, los únicos que pueden lograrlo, la invasión anti-Cristo que sufre el Occidente cristiano no irá disminuyendo, sino acrecentándose.
Comentaré unas palabras de Benedicto XVI, que ya cité (119), llenas de vigorosa esperanza: «Renuevo mi llamamiento para que surja una nueva generación de católicos, personas renovadas interiormente que se comprometan en la política sin complejos de inferioridad. Esa presencia no se puede improvisar, sino que es necesaria una formación intelectual y moral que, partiendo de la gran verdad alrededor de Dios, el hombre y el mundo, ofrezca juicios y principios éticos en aras del bien de todos» (mensaje a la Semana Social Italiana, 14-X-2010).
Los «hombres de poca fe» en el poder de Cristo Salvador renuncian al combate político, considerando imposible la victoria, o estimando que ésta no podría conseguirse si no es perdiendo mucha sangre en las batallas. Ante este derrotismo, que desmoviliza completamente la actividad política de los cristianos, se alzan las palabras del Papa, confortándonos en la fe. «Lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios» (Mt 19,36).
–«Renuevo mi llamamiento».
Siendo la actividad política la más alta de las profesiones naturales, al estar ordenada al bien común, ha de tener la Iglesia fuerza espiritual para suscitar entre los católicos vocaciones políticas. Y el Papa llama a ellas: «renuevo mi llamamiento». La Iglesia siempre ha tenido en suma estima el ministerio político en favor del pueblo, como ya vimos (95). Debe, pues, suscitarse en ella la movilización política de los cristianos –dirigida, como es natural, por ciertos lídores especialmente lúcidos y fuertes–, en la predicación, en cartas pastorales, en catequesis, en escuelas, colegios y universidades de la Iglesia, en asociaciones y movimientos laicales. Han de suscitarse Seminarios especiales, Colegios mayores, Institutos de Ciencias Políticas, Asociaciones y Hermandades, Campamentos y Congresos, que susciten y formen estas vocaciones tan necesarias y urgentes. Deben suscitarse estas entidades allí donde no existen; y también donde existen, pero no cumplen su misión.
Es normal que no surjan vocaciones de políticos católicos, cuando los partidos que podrían ser católicos renuncian a su identidad católica y se mimetizan con los partidos agnósticos liberales y relativistas. Lo mismo sucede en los seminarios y conventos, que también se quedan sin vocaciones cuando no pretenden con entusiasmo promover la gloria de Dios y la salvación temporal y eterna de los hombres. ¿Qué atractivo tendrá para los jóvenes cristianos idealistas, sinceramente vocacionados al bien común político, aquel partido de presunta «inspiración cristiana» que obliga a silenciar sistemáticamente el nombre de Dios y que no permite librar grandes batallas, ni siquiera para la afirmación de los valores morales naturales?… ¿Qué jóvenes se alistarán en un ejército que no combate y que lleva acumulando derrotas más de medio siglo, una tras otra? La falta de verdaderas vocaciones políticas combatientes en el nombre de Cristo, esta indecible miseria, tiene causas muy ciertas, y no es un fenómeno histórico irreversible. Mientras tengamos a Cristo Salvador esta situación es perfectamente reversible.
–«Una nueva generación de católicos» .
Es patente que la actual generación de políticos católicos es muy deficiente, apenas sirve en nada la causa de Cristo y de su Iglesia. Y esto tanto en Occidente como en otros países de filiación cristiana menos desarrollados. Unos políticos cristianos que se autoprohiben sistemáticamente hasta nombrar a Dios y al orden natural en su vida pública no tienen razón de existir. Como diría Trotsky, por otras razones muy distintas, están condenados «al basurero de la historia». Unos políticos católicos sin las virtudes y la formación necesarias, que optan, en principio, por diseminarse entre los partidos ya existentes, no valen para nada. Son «sal desvirtuada».
Más aún, hacen muy graves males a la Iglesia. Con su presencia en los diferentes partidos malminoristas, atraen a ellos el voto de los católicos, impidiendo que se organicen en lucha verdadera contra el Príncipe de este mundo. Se apoyan en la Iglesia ocasionalmente, y hacen algún gesto cristiano cuando les conviene; pero no la sirven, e incluso obran contra ella cuando servirla les causa perjuicios en su prosperidad personal. No pocos de ellos entran en el favor del mundo, y terminadas sus funciones políticas, pasan a ocupar altos cargos directivos en los grandes Entes nacionales y en las grandes Organizaciones y Empresas internacionales. Vienen, pues, a continuar la lottizzazione, de la que fueron modelo la Democracia Cristiana y sus aliados en la segunda mitad del siglo XX. Y aún así, son a veces considerados como prohombres laicos en la Iglesia de su nación, que les confía altos cargos y misiones, al verlos «muy relacionados» con los poderes del mundo. Ofrecen una buena imagen: ninguno de ellos tiene cicatrices de guerra.
Pero, por otra parte, es completamente normal que actualmente no haya católicos capaces de hacer política verdaderamente católica. Llevan medio siglo oyendo que el Estado confesional es intrínsecamente malo, lo que ya vimos que es falso (105) –otra cosa es que en nuestro tiempo no sea viable ni conveniente–. Llevan medio siglo oyendo incluso que los partidos confesionales son en sí mismos malos, lo que es falso de toda falsedad –como veremos con el favor de Dios en el próximo artículo– y que, en principio, lo que han de hacer los políticos cristianos es diseminarse en los diferentes partidos ya existentes. Llevan medio siglo escandalizados por ejemplos muy malos, como el dado por la Democracia Cristiana italiana y por tantos otros políticos católicos instalados en partidos liberales malminoristas. Llevan cincuenta años o más participando de una convicción común: los católicos hoy no tenemos nada que hacer en política, solamente en acciones prepolíticas y benéficas, espirituales y apostólicas. ¿Cómo van a conducirse en ese ambiente mental falsificado los políticos católicos? ¿Cómo van a surgir en el pueblo cristiano vocaciones políticas? Y si no nacen estas vocaciones ¿cómo puede haber partidos realmente católicos? En las estadísticas que miden el aprecio social por las distintas profesiones, los políticos suelen ocupar el último lugar: tienen una mala fama bien ganada.
–«Personas renovadas interiormente».
He de hablar de esto al final del artículo, al aludir el ejemplo medieval de las Órdenes Militares. Me limito aquí a recordar lo que ya expuse sobre las virtudes y cualidades que necesitan los católicos políticos (96): oración, vocación, sacramentos, fidelidad a la doctrina política de la Iglesia, amor a la Cruz, amor a los hombres hasta arriesgar y entregar la vida por su bien, etc.
Y pobreza evangélica. Todos los cristianos necesitan amar la pobreza, pues de otro modo, sirviendo a las riquezas, no podrán servir a Dios (Lc 16,13); «la seducción de las riquezas» ahogará en ellos la fuerza liberadora y vivificante de la Palabra evangélica (Mt 13,22). Es muy difícil al rico entrar en el Reino (19,23); se pierde, pues «atesora para sí y no es rico ante Dios» (Lc 12,21). «La raíz de todos los males es la avaricia» (1Tim 6,9-10). Nada cierra tanto al amor de Dios y de los prójimos. Por eso, quiera Dios fundar alguna Hermandad de políticos católicos que de algún modo hagan voto de pobreza o de comunidad de bienes. Sería un primer paso decisivo para que, con la gracia de Dios, pudieran libremente servir al bien común político de los hombres.
–«Personas comprometidas en la política sin complejos de inferioridad», es decir, sin miedo al mundo, orgullosos de militar en la Iglesia bajo las banderas de Cristo Rey, sirviendo a Dios y a los hombres. Prontos a confesar el nombre de Jesús, asegurando que es el único en el que las personas y las naciones, y la comunidad de las naciones, pueden hallar salvación temporal y eterna. Cristianos que no dan culto a la Bestia liberal, ni dejan que ella grave su sello en su frente y en sus manos. Que, por el contrario, como San Ignacio de Loyola, en su meditación de las dos banderas, entienden su vocación como una milicia al servicio de Cristo en la batalla inmensa que libra contra el Príncipe de este mundo.
«A todo el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero a todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre, que está en los cielos» (Mt 10,33). También esta palabra de Cristo está vigente para los políticos católicos. Ellos han de ser muy conscientes de que un silencio sistemático sobre Dios en la vida pública equivale a una pública negación de su existencia y de su soberanía sobre el mundo.
Los políticos cristianos, para existir y para tener fuerza en la acción, necesitan absolutamente recuperar la posibilidad de pensar y decir al pueblo la verdad, la verdad de Dios, la verdad de la naturaleza. Pensar y decir la verdad «sin complejos de inferioridad», ser capaces de afirmarse en lo «políticamente incorrecto», ha de ser el abc de los políticos católicos. Si no son capaces de eso, dediquense a otra labor.
Oir sus declaraciones, leer sus manifiestos, da a veces vergüenza ajena. Qué miseria. Un ejemplo de hace pocos años. Ante el acoso de partidos que reclaman la ampliación de los supuestos legales para el aborto como «un derecho inalienable de la mujer», la representante en este asunto de un partido malminorista fundamentaba su negativa diciendo: «no hay para ello demanda social suficiente». Increíble. ¿Su partido, de presunta inspiración cristiana, aceptaría una ampliación liberalizadora del aborto «si hubiera para ello suficiente demanda social»?… Ese partido no se atreve a decir en el debate público que el aborto no es en absoluto un derecho de la mujer, y que el derecho a la vida sí es «un derecho inalienable del niño». Tampoco se atreve a unir la palabra homicidio a la palabra aborto. Tiene razón el Papa: la Iglesia necesita «una nueva generación de políticos».
El acobardamiento de los políticos católicos ante el mundo y la agresividad audaz del mundo anti-Cristo crecen al mismo tiempo y en la misma medida. Y es lógico que así sea. Así ha sido. Santa Teresa en un principio sentía temor por los ataques diabólicos, hasta que lo superó al experimentar en sí misma la fuerza de Cristo para ahuyentarlos: ahora «me parecen tan cobardes que, en viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza» (Vida 25,21). El mundo anti-Cristo se envalentona cuando ve que los católicos se arrugan ante su poderío, ceden, retroceden y callan.
Hace unos decenios, todavía alguno se atrevía a afirmar la doctrina política de la Iglesia, aunque ya entonces esa afirmación era escandalosa, y no podía realizarse sin espíritu martirial. Pero ya estas confesiones de fe son cada vez más raras. Es penoso comprobar que no pocas veces los adictos a causas tan precarias y ambiguas como las del feminismo, el nacionalismo o la ecología –valores entendidos al modo mundano–, muestran una parresía mucho mayor que la ostentada por políticos católicos, hijos del Reino de la luz. Las excepciones son pocas. Recuerdo el ejemplo «escandaloso» que dió Irene Pivetti, presidenta del Parlamento italiano en 1994.
«Cuando preparé mi discurso de toma de posesión de la presidencia de la Cámara sabía con certeza que una referencia explícita a Dios me iba a acarrear críticas y protestas. No por ello desistí en mi deber de decir la verdad […] Esa alusión significa también confesar la soberanía de Cristo Rey, al que verdaderamente pertenecen los destinos de todos los Estados y de la historia, como siempre enseñó todo catecismo católico; lo cual no impide, naturalmente, con el permiso del Omnipotente, que estos Estados se den una legislación laica, como nuestro país, o incluso antirreligiosa, como en algunos casos ha ocurrido y todavía ocurre en el mundo» (30 Días 1994, nº 80, 11).
Crece día a día la incapacidad del mundo político para conocer la verdad, y aún más para decirla. Los intereses de la voluntad no suelen permitir que el pensamiento del político se atreva a conocer la verdad. Pero aunque llegue al conocimiento de la verdad, cosa rara, normalmente no se atreve a decirla. Y sin embargo todos, como Cristo, hemos venido al mundo «para dar testimonio de la verdad» (Jn 18,37). Sin cumplir esa vocación profunda, no somos cristianos, y apenas somos hombres.
Los políticos que asimilan sin capacidad de crítica las «palabras», los modos de hablar, de los adversarios tienen ya perdida la guerra ideológica. También la tienen perdida cuando asumen los usos y abusos del mundo político vigente, sin un sentido crítico libre. Se esperaba que una acción política cristiana tendría que ser evangélica, es decir, re-novadora; pero ellos asumen la política mundana como la encuentran: financiación estatal de los partidos, liderazgos políticos perpetuos, slogans irracionales de campaña, enormes gastos en publicidad vacía, deudas enormes con los Bancos, frecuentemente impagadas, uso habitual de la mentira y del insulto, etc. Ignorando la verdad, se contagian de todos los errores.
–«Católicos que han recibido una especial formación intelectual y moral, que partiendo de la gran verdad sobre Dios, el hombre y el mundo, ofrecen principios éticos para el bien común de todos». Los políticos cristianos han necesitado siempre, pero muy especialmente en tiempos de general apostasía, estar muy fuertes en la sabiduría de la verdad. Platón exigía que fueran los sabios quienes gobernasen al pueblo. El político católico necesita hoy más que nunca estar revestido de «la armadura de Dios, para poder resistir las insidias del diablo» y de los suyos: ha de embrazar el escudo de la fe, tener por yelmo la Palabra divina y esgrimir la espada del Espíritu, orando en todo tiempo y lugar (Ef 6,10-18). No basta, no, al político cristiano con ser listo en los manejos de la vida pública. Necesita sabiduría y prudencia, fortaleza y libertad –libertad y fortaleza casi se identifican–. Si el pensamiento del político católico está mundanizado, es decir, entenebrecido por el influjo diabólico del Padre de la mentira, viene a ser «un ciego que guía a otro ciego [el pueblo]: y ambos caerán en el hoyo» (Mt 15,14).
Es la verdad de Cristo lo que nos hace libres y fuertes. Todo cristiano, y especialmente el dedicado a guiar a su pueblo en la vida política, necesita estar libre del mundo por el conocimiento de la verdad: de la verdad filosófica, de la verdad teológica, de la verdad histórica. Ha de conocer la doctrina social y política de la Iglesia, tantas veces ignorada y menospreciada. Ha de estar libre de pelagianismos y semipelagianismos, que centran su acción en el hombre, y no en Dios, principio y fin de toda acción buena. Ha de estar desengañado de los mil errores vigentes en el mundo, tanto ideológicos como prácticos, y tener facilidad para discernirlos. Ha de conocer bien las tácticas de combate del enemigo, las estrategias empleadas por el mundo diabólico, para saber neutralizarlas y superarlas: conocer, p.e., perfectamente qué pasos promueve el lobby gay, etc. Ha de tener los conocimientos suficientes en las ciencias civiles: derecho, administración, urbanismo, economía, sociología, lenguas, informática, etc., aunque la limitación humana le exija especializarse solo en algunos campos. Pero, sin duda, lo que más necesita es la sabiduría filosófica y teológica, histórica y espiritual. Y todo esto exige, como dice el Papa, «una especial formación intelectual y moral».
–Las Órdenes Militares medievales pueden ser para los políticos católicos de hoy una luz estimulante, aunque en nuestro tiempo habrá de vivirse su espíritu en modalidades muy diversas. En la Edad Media había ciertas necesidades del pueblo, como la protección de los peregrinos a Tierra Santa, la reconquista de España o la redención de cautivos del Islam, aunque eran propiamente responsabilidad de los poderes civiles, de hecho, estaban muy insuficientemente atendidas. De los Reyes, de los nobles con sus huestes, y de los caballeros católicos, podía esperarse –no sin grandes insistencias, por ejemplo, de los Papas– ciertas intervenciones valientes y abnegadas, pero reducidas en el tiempo y la entrega. Cumplida la misión, la atracción de sus familias y de sus tierras y negocios, les alejaban de los campos más peligrosos y difíciles, que recaían en los abusos y miserias en cuanto ellos se retiraban.
Era, pues, necesario que cristianos elegidos, llamados y enviados por Dios, se entregaran con heroísmo permanente a esos combates y servicios. Así nacieron las Órdenes militares, asociándose con votos de pobreza, obediencia y castidad caballeros cristianos que, sin despojarse de sus armaduras, se despojaban de todo lo demás, para ponerse al servicio de Dios y del pueblo.
La reconquista de España, p. ej., invadida por el Islam, no hubiera podido cumplirse sin la fijeza perseverante y abnegada de las Órdenes militares. Sus frailes-soldados combatían con los ejércitos reunidos por Reyes y nobles, pero después permanecían en la conservación de los territorios conquistados, cuando ya Reyes, nobles y huestes habían regresado a la paz confortable de sus familias y tierras. Permanecían fielmente en sus tareas de defensa territorial y también de la repoblación. Los caballeros de las Órdenes eran célibes, en disponibilidad total de entrega y servicio. Pero también se dió el caso singular de la Orden militar de Santiago, que admitía con ciertas condiciones el matrimonio de sus caballeros. Eran familias asociadas bajo una regla de vida al servicio heroico del bien común (Derek W. Lomax, La Orden de Santiago (1170-1275), CSIC, Madrid 1965, 90-100).
Grandes santos y teólogos medievales promovieron las Órdenes militares, pues comprendían su necesidad. Santo Tomás enseña que «muy bien puede fundarse una Orden religiosa para la vida militar, no con un fin temporal, sino para la defensa del culto divino, de la salud pública o de los pobres y oprimidos» (STh II-II, 188,3). San Bernardo, había dado ya esta misma doctrina en su obra De la excelencia de la Nueva Milicia. Dedicado a los caballeros templarios de Jerusalén (Obras completas, II, BAC 130, Madrid 1955, 853-881). Y las mismas razones que ellos dieron en favor de las Órdenes militares son válidas en nuestro tiempo, invadido por tantas fuerzas anti-Cristo, para fundamentar Hermandades políticas. Hoy, por supuesto, el combate entre la luz y las tinieblas es más en el campo de las ideas que en el de las espadas.
Serían muy deseables en nuestro tiempo ciertas asociaciones de laicos para la vida política, que en el nombre de Cristo y con su poder salvífico entregaran sus vidas por el bien común de las naciones. Célibes y casados, ajustando su vida a cierta regla de vida –en Institutos seculares o en otras formas afines de asociación laical–, se prepararían en común para vivir, ayudándose mutuamente, la vocación de llevar el influjo benéfico de Cristo Salvador a la vida temporal de los pueblos. Así cumplirían esa voluntad de la Iglesia, que hoy apenas se cumple ni se intenta: que «los laicos coordinen sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado [nunca el mundo ha estado tan endemoniado como hoy], de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes» (Vat. II, LG 36c). Ellos han de entregar sus vidas para «lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena» (GS 43), y «para instaurar el orden temporal de forma que se ajuste a los principios superiores de la vida cristiana» (AA 7).
Estas comunidades católicas, realmente combatientes en el campo de la política, habrían de sufrir durísimas persecuciones del diablo y de su mundo, y aún más duras quizá dentro de la misma Iglesia. Pero de todas saldrían triunfantes por la gracia de Cristo, si resistieran fuertes en la oración y la cruz, en la verdad católica y ¡en la pobreza!
La Iglesia llama a una nueva generación de políticos dispuestos a combatir a favor de Cristo y contra el mundo y su Príncipe diabólico. Con los actuales políticos no hacemos nada. Hay entre ellos católicos muy buenos, pero cautivos muchos de ellos de planteamientos falsos o deficientes. Siendo casi todos los partidos liberales, es tal el heroismo que una política católica exige de los políticos que éstos, en su inmensa mayoría, desfallecen en el intento, a veces más por falta de conocimiento que de valor. No procuran llevar adelante las causas de Dios y del orden natural, o lo procuran evitando con extrema cautela un enfrentamiento duro con el mundo vigente. No logran victorias porque no combaten. No combaten porque, aunque vieron caer derrotada por Cristo la Bestia comunista, creen imposible derrotar a la Bestia liberal, que ciertamente es más fuerte. Justifican su opción con argumentos falsos. No luchan porque en la vida política han sustituido la idea de combate por la de conciliación negociada, que estiman más cristiana, más evangélica. No presentan batalla porque, mezclados con los adversarios, disfrutando de una situación confortable, no están dispuestos a arriesgarla y a «perder la vida» por la salvación temporal de su pueblo. Nada quieren saber de Poitiers, las Navas de Tolosa o Lepanto. No se trata hoy de batallas armadas, sino de combates ideológicos y espirituales. Pero ellos no quieren combatir de ningún modo, porque se avergüenzan de la Iglesia militante, y en cierto modo también de Cristo, el que dijo «yo he vencido al mundo» (Jn16,33); «no penséis que yo he venido a poner paz en la tierra; no vine a poner paz, sino espada» (Mt 10,34; cf. Ef 6,12).
@Menos del título y la fotografía: José María Iraburu, sacerdote/Reforma y Apostasía/Infocatólica.com
 ORDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE JERUSALEM.
ORDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE JERUSALEM. ORDEN DEL TEMPLE
ORDEN DEL TEMPLE