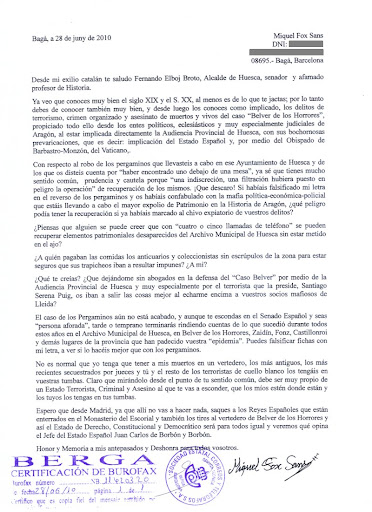747 años después de su muerte empezarán las obras de construcción de la capilla de San Olav, petición que la princesa Kristina le hizo a su esposo el infante Felipe. Recordamos la historia de este exótico personaje nórdico.
No sintió miedo cuando se embarcó en aquella nave poderosa y veloz, en aquel drakkar vikingo, acaso el tipo de embarcación mejor preparada de la época para navegar largos recorridos, numerosas singladuras por territorios conocidos y desconocidos. Ni sintió miedo la princesa Kristina a pesar del largo viaje y de las incertidumbres que rodeaban su inmediato e ignoto destino: las tierras del sur de Europa que gobernaba con mano firme un monarca culto y refinado, opositor al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, para lo cual había desplegado toda su habilidad con alianzas que le acercaran a este fin. El Reino de Noruega del que procedía Kristina y sobre el que regía su padre, el rey Haakon IV, era uno de los posibles socios de Alfonso X, el soberano de Castilla, y ella sabía que iba a desempeñar un papel fundamental para que la alianza entre ambos reinos llegara a buen fin.
El rey vikingo intuía que su homónimo castellano tenía muchas posibilidades de hacerse con el trono germano, por lo que no dudó en enviar a su hija a aquel lejano reino después de que Alfonso X hubiese enviado emisarios casamenteros solicitando la mano de la doncella noruega para uno de sus hermanos, toda vez que el monarca castellano ya estaba desposado con la aragonesa reina Violante. Así, apenas un mes después de que Alfonso X resultara elegido emperador, imponiéndose su candidatura a la de Ricardo de Cornualles, hermano del rey de Inglaterra, zarpó la princesa vikinga del puerto de Tønsberg rumbo a la península ibérica. Nadie sabía todavía entonces que el monarca castellano nunca viajaría a Aquisgrán para coronarse emperador, dejando franco el paso a su competidor, quien sí se acabó convirtiendo en Rey de romanos con la connivencia y el apoyo del Papa.
Tras hacer escala en Inglaterra, Kristina, acompañada por un séquito de cientos de personas, cruzó hasta Normandía y, ya por tierra, atravesó Francia hasta entrar en España por Gerona, donde fue recibida por Jaime I de Aragón. El cortejo noruego entró en Castilla por Soria, donde aguardaban emisarios del monarca castellano que después condujeron a los vikingos hasta Burgos.
Una noruega en Burgos. Era el mes de diciembre de 1257. Kristina no habría de extrañar todavía el clima de su país, ya que el invierno castellano, como pudo comprobar, era igualmente crudo. Desde su llegada a la península, la princesa vikinga despertó la admiración de quienes tuvieron la ocasión de contemplarla: era una joven veinteañera alta, de largos y trenzados cabellos rubios, ojos intensamente azules, hermosa de verdad. En Burgos fue recibida por doña Berenguela, hermana del rey del Alfonso X, y con ella pasó las Navidades en el Monasterio de Las Huelgas Reales. Antes de que, días más tarde, la infanta nórdica continuara viaje hacia la localidad de Palencia, doña Berenguela le regaló un cáliz, siete lujosas sillas de montar y un dosel.
Alfonso X salió con su séquito al encuentro de Kristina, y desde Tierra de Campos la guió primero hasta Palencia y después hasta Valladolid, donde aguardaban los cuatro hermanos varones del monarca castellano. Sin embargo, no dudó mucho la vikinga: como viera que el rey Alfonso sentía especial predilección por su hermano Felipe -a quien tenía por una persona culta, audaz, divertida y noble-, eligió a éste, quien en ese momento era electo arzobispo de Sevilla (y había sido abad en Covarrubias), a pesar de que todo su entorno, incluido el propio monarca, conocía su falta de vocación clerical. Así pues, Alfonso les dio su bendición.
La boda.
El enlace se celebró el 31 de febrero de 1258 en Valladolid, aunque el matrimonio se instaló en Sevilla, en un majestuoso palacio llamado de Bib Ragel que había sido mansión de recreo de los reyes musulmanes durante la época almohade, de donde, sin embargo, salió muy poco la princesa vikinga. La pareja, que no tuvo hijos, se fue distanciando. Ni tan siquiera el infante Felipe cumplió el deseo de su esposa de levantar una capilla en honor a San Olav, patrón de Noruega, a pesar de que se lo había prometido. El caluroso y húmedo clima de la ciudad del Guadalquivir no ayudó al acomodo de la noruega, que soportó muy mal sus rigores.
Cuatro años después de su llegada a España, Kristina murió enferma posiblemente de una terrible infección de oído a la que poco ayudó una pertinaz tristeza, impregnada de melancolía por la añoranza de su tierra y de su gente. Tenía 28 años. El infante Felipe ordenó embalsamar su cadáver y que éste fuera sepultado lejos de Sevilla. Escogió Covarrubias, de cuya Colegiata guardaba gratos recuerdos.
El silencio que en vida retrató a la joven princesa vikinga derivó en olvido tras su muerte; un olvido de siglos, hasta que en el mes de marzo de 1958, una comisión de expertos compuesta por arqueólogos, médicos e historiadores procedieron a la apertura del sarcófago de piedra a instancias del gobierno noruego, que quería rescatar su memoria y rendir un homenaje en la villa rachela a su princesa medieval.
Dentro del sarcófago labrado había un humilde ataúd de madera, sin forro ni pintura. Cuando lo abrieron, descubrieron para su sorpresa los restos bastante bien conservados de lo que parecía un cuerpo de mujer: el cadáver conservaba largos pelos rubios; tenía completa de dentadura; los dedos eran cortos y finos, y algunos todavía atesoraban unas uñas largas y afiladas. El esqueleto tenía un longitud de 1,72 metros. Los resultados de las investigaciones confirmaron que los restos pertenecían a una mujer alta y delgada de no más de 28 años, y que sin duda alguna la mujer allí enterrada durante siete siglos era la infanta nórdica, la princesa vikinga.
@diariodeburgos.es/R. Pérez Barredo
No sintió miedo cuando se embarcó en aquella nave poderosa y veloz, en aquel drakkar vikingo, acaso el tipo de embarcación mejor preparada de la época para navegar largos recorridos, numerosas singladuras por territorios conocidos y desconocidos. Ni sintió miedo la princesa Kristina a pesar del largo viaje y de las incertidumbres que rodeaban su inmediato e ignoto destino: las tierras del sur de Europa que gobernaba con mano firme un monarca culto y refinado, opositor al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, para lo cual había desplegado toda su habilidad con alianzas que le acercaran a este fin. El Reino de Noruega del que procedía Kristina y sobre el que regía su padre, el rey Haakon IV, era uno de los posibles socios de Alfonso X, el soberano de Castilla, y ella sabía que iba a desempeñar un papel fundamental para que la alianza entre ambos reinos llegara a buen fin.
El rey vikingo intuía que su homónimo castellano tenía muchas posibilidades de hacerse con el trono germano, por lo que no dudó en enviar a su hija a aquel lejano reino después de que Alfonso X hubiese enviado emisarios casamenteros solicitando la mano de la doncella noruega para uno de sus hermanos, toda vez que el monarca castellano ya estaba desposado con la aragonesa reina Violante. Así, apenas un mes después de que Alfonso X resultara elegido emperador, imponiéndose su candidatura a la de Ricardo de Cornualles, hermano del rey de Inglaterra, zarpó la princesa vikinga del puerto de Tønsberg rumbo a la península ibérica. Nadie sabía todavía entonces que el monarca castellano nunca viajaría a Aquisgrán para coronarse emperador, dejando franco el paso a su competidor, quien sí se acabó convirtiendo en Rey de romanos con la connivencia y el apoyo del Papa.
Tras hacer escala en Inglaterra, Kristina, acompañada por un séquito de cientos de personas, cruzó hasta Normandía y, ya por tierra, atravesó Francia hasta entrar en España por Gerona, donde fue recibida por Jaime I de Aragón. El cortejo noruego entró en Castilla por Soria, donde aguardaban emisarios del monarca castellano que después condujeron a los vikingos hasta Burgos.
Una noruega en Burgos. Era el mes de diciembre de 1257. Kristina no habría de extrañar todavía el clima de su país, ya que el invierno castellano, como pudo comprobar, era igualmente crudo. Desde su llegada a la península, la princesa vikinga despertó la admiración de quienes tuvieron la ocasión de contemplarla: era una joven veinteañera alta, de largos y trenzados cabellos rubios, ojos intensamente azules, hermosa de verdad. En Burgos fue recibida por doña Berenguela, hermana del rey del Alfonso X, y con ella pasó las Navidades en el Monasterio de Las Huelgas Reales. Antes de que, días más tarde, la infanta nórdica continuara viaje hacia la localidad de Palencia, doña Berenguela le regaló un cáliz, siete lujosas sillas de montar y un dosel.
Alfonso X salió con su séquito al encuentro de Kristina, y desde Tierra de Campos la guió primero hasta Palencia y después hasta Valladolid, donde aguardaban los cuatro hermanos varones del monarca castellano. Sin embargo, no dudó mucho la vikinga: como viera que el rey Alfonso sentía especial predilección por su hermano Felipe -a quien tenía por una persona culta, audaz, divertida y noble-, eligió a éste, quien en ese momento era electo arzobispo de Sevilla (y había sido abad en Covarrubias), a pesar de que todo su entorno, incluido el propio monarca, conocía su falta de vocación clerical. Así pues, Alfonso les dio su bendición.
La boda.
El enlace se celebró el 31 de febrero de 1258 en Valladolid, aunque el matrimonio se instaló en Sevilla, en un majestuoso palacio llamado de Bib Ragel que había sido mansión de recreo de los reyes musulmanes durante la época almohade, de donde, sin embargo, salió muy poco la princesa vikinga. La pareja, que no tuvo hijos, se fue distanciando. Ni tan siquiera el infante Felipe cumplió el deseo de su esposa de levantar una capilla en honor a San Olav, patrón de Noruega, a pesar de que se lo había prometido. El caluroso y húmedo clima de la ciudad del Guadalquivir no ayudó al acomodo de la noruega, que soportó muy mal sus rigores.
Cuatro años después de su llegada a España, Kristina murió enferma posiblemente de una terrible infección de oído a la que poco ayudó una pertinaz tristeza, impregnada de melancolía por la añoranza de su tierra y de su gente. Tenía 28 años. El infante Felipe ordenó embalsamar su cadáver y que éste fuera sepultado lejos de Sevilla. Escogió Covarrubias, de cuya Colegiata guardaba gratos recuerdos.
El silencio que en vida retrató a la joven princesa vikinga derivó en olvido tras su muerte; un olvido de siglos, hasta que en el mes de marzo de 1958, una comisión de expertos compuesta por arqueólogos, médicos e historiadores procedieron a la apertura del sarcófago de piedra a instancias del gobierno noruego, que quería rescatar su memoria y rendir un homenaje en la villa rachela a su princesa medieval.
Dentro del sarcófago labrado había un humilde ataúd de madera, sin forro ni pintura. Cuando lo abrieron, descubrieron para su sorpresa los restos bastante bien conservados de lo que parecía un cuerpo de mujer: el cadáver conservaba largos pelos rubios; tenía completa de dentadura; los dedos eran cortos y finos, y algunos todavía atesoraban unas uñas largas y afiladas. El esqueleto tenía un longitud de 1,72 metros. Los resultados de las investigaciones confirmaron que los restos pertenecían a una mujer alta y delgada de no más de 28 años, y que sin duda alguna la mujer allí enterrada durante siete siglos era la infanta nórdica, la princesa vikinga.
@diariodeburgos.es/R. Pérez Barredo
 ORDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE JERUSALEM.
ORDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE JERUSALEM. ORDEN DEL TEMPLE
ORDEN DEL TEMPLE