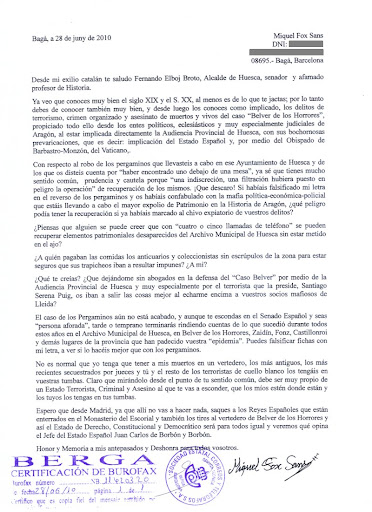Javier Sierra se ha convertido en el autor de novela más vendido en el 2011 con una obra («El ángel perdido») ambientada en la catedral de Santiago. Le hemos pedido, (La voz de Galicia), que examine, con ojos de novelista, el extraño robo del Códice Calixtino en el templo compostelano denunciado esta semana.
Autor: Javier Sierra
Hay que ser muy listo -o muy tonto? o ambas cosas a la vez- para llevarse de la catedral de Santiago el Códice Calixtino. Muy listo, porque el libro sustraído en algún momento de la semana pasada tiene un valor incalculable en el mercado negro de antigüedades. No en vano, se trata de un texto de casi nueve siglos de antigüedad tenido por uno de los pilares sobre los que se levanta la tradición compostelana. Fue redactado hacia 1130 por un capellán de Vézelay llamado Aymeric Picaud para devoción e información de los primeros peregrinos de la ruta jacobea. Sus precisiones acerca de los pueblos que entonces habitaban el Camino -la mayoría «peligrosos» y «zafios» en palabras suyas- son todo un retrato de cómo éramos y el mejor certificado de solera con el que contaba el Camino. Pero admitido esto, la inteligencia del malhechor se agota en la selección de su presa. El resto dice muy poco a su favor. Primero, porque el libro robado -escrito sobre pergamino, más o menos del tamaño de una novela de tapa dura moderna que fácilmente podría haber salido del templo bajo el brazo del ladrón sin levantar sospechas- es imposible de colocar en ninguna subasta, y menos aún después del revuelo internacional que está provocando la noticia de su desaparición. Y segundo, porque tarde o temprano su posesión va a quemarle las manos al expoliador. Pensemos: ¿a quién mostrará ahora su presa sin temor a ser descubierto? ¿Qué coleccionista, por macabro y posesivo que sea, no teme el día en el que su ego lo traicione y se pavonee ante un tercero, poco discreto, de poseer una reliquia como esa?
Yo lo veo -peccatum meum- desde la reducida perspectiva de un novelista. Mi último trabajo, El ángel perdido, arranca precisamente en la catedral de Santiago y tiene a su deán por uno de los protagonistas claves. El mío se llama Benigno Fornés. Es un tipo enjuto, de mirada inteligente y carácter áspero, que deviene el custodio de un secreto finisecular que se oculta a los pies del pórtico de la Gloria. En la vida real, el deán agraviado por el hurto que nos ocupa se llama José María Díaz. Sin quererlo, se ha convertido en la cara de la noticia, mucho más visible estos días que el obispo de la diócesis o ninguna otra autoridad cultural o política. Y con razón. Él era, hasta el martes, el guardián del Códice. Su aspecto -por casualidad literaria, lo prometo- es el mismo del Fornés de la ficción y, como aquel, el de carne y hueso es el encargado de velar por los secretos del templo. Prueba de ello es que solo Díaz y dos colaboradores de su entera confianza tenían acceso diario a la cámara asegurada -yo no me atrevería a llamarla «de seguridad»- en la que se guardaba hasta hace unos días la guía de peregrinos que acaba de desaparecer.
Puedo imaginar su desolación al recibir la llamada que le informó del robo. Y su perplejidad. A fin de cuentas, la leyenda que envuelve al Códice lo hacía casi indestructible. En la carta, seguramente apócrifa, que el papa Calixto II dirigió al mítico obispo compostelano Gelmírez y que fue incluida a modo de prólogo en el libro robado, el pontífice aseguraba que el Códice había sobrevivido a todos los peligros imaginables antes de ser donado a la catedral, desde incendios a inundaciones. Calixto no habló de ladrones ni tampoco los previó. Por eso, su desaparición debió de sumir al padre Díaz en el desconcierto más profundo. Sencillamente, no estaba en su mente que algo así pudiera ocurrir.
Preguntado por la prensa sobre si él ya sospechaba de alguien, el deán verdadero se encogió de hombros y soltó una frase que, a mis ojos de novelista, es de una ambivalencia casi perfecta: «Si lo sé no se lo digo a nadie porque es pecado hacer juicios temerarios». Y añadió, con esa retranca tan gallega, que «el que se lo llevó sabía de qué se trataba y cómo llegar a él».
¿«El que se lo llevó»? ¿Pero todo esto ha sido el trabajo de una sola persona? ¿Y por qué no de un equipo? ¿Sabe algo el padre Díaz que no se aventura a contarnos? ¿Podría su silencio aclarar por qué no había ninguna cámara de vídeo en el cubículo acorazado donde se guardaba el Códice, y en cambio sí en la sacristía o en la biblioteca adjuntas, donde lo custodiado es de menor valor histórico? ¿Por qué el ladrón no aprovechó su visita a la cámara catedralicia para llevarse otros tesoros? ¿Y por qué las llaves que la blindan estaban puestas en la cerradura el día que se descubrió el robo?
Las preguntas no han dejado de amontonarse alrededor de una historia que parece más ficción que cualquiera de mis intrigas. La experiencia nos demuestra que, en la mayoría de los delitos de esta clase, son personas que han estado cerca, o muy cerca, del objeto sustraído los que lo han urdido todo. Así ocurrió en el 2007, cuando César Gómez Rivero, un español de origen uruguayo de 60 años armado con su carné de investigador, se llevó de la Biblioteca Nacional de Madrid quince láminas de la edición príncipe de la Cosmografía de Ptolomeo. Antes de cometer su robo, Gómez Rivero se había convertido en asiduo consultante de esa y otras obras, y le bastó deslizar un cúter dentro de la sala de lectura para cometer su felonía. En el caso que ahora nos ocupa, la policía debe estar buscando en la escueta lista de visitantes que han accedido con anterioridad al original de Picaud, que, por costumbre, se muestra casi siempre en la misma sala sin cámaras en la que se almacena y con el permiso explícito del deán. Un grave error de seguridad, como estamos comprobando.
En estos momentos también ocupa a los investigadores determinar si el autor intelectual y el material del hurto son una misma persona o no. Deducirlo rápido puede ponernos más velozmente en la senda de la recuperación del Códice. Quien puso el dedo en la llaga al respecto fue Carlos Villanueva, catedrático de Música de la Universidade de Santiago que ha tenido en sus manos varias veces el Calixtino y que el jueves declaraba a la agencia Efe que «no es ciencia ficción pensar que se puede tratar de un robo especializado, alguien que lo roba por encargo. Y cuando hay un especialista tampoco es fácil que se cubran todos los sistemas de seguridad, máxime habiendo obreros, habiendo tantas cosas como hay en la catedral desde hace tiempo». Villanueva no es el único que piensa así. En estos días, muchos han hablado del «capricho de un coleccionista loco», un «psicópata multimillonario» o incluso de un secuestro por el que pronto podrían pedir un rescate.
Puestos a imaginar en clave de novela negra, convendría también tener en cuenta a aquellos a los que beneficia un robo así. En el caso de un texto del siglo XII, tan difundido en ediciones facsimilares y modernas, esta línea de trabajo no es fácil y puede llevarnos a lo esperpéntico. Podríamos creer que la desaparición del Códice Calixtino alegraría, por ejemplo, a ciertos integristas vascos cuya tierra no sale precisamente bien parada en el texto. Picaud ponía de vuelta y media a los habitantes de Euskadi, a los que describió como «feroces, y la tierra en la que habitan es feroz, silvestre y bárbara». Los acusó de cobrar impuestos injustos a los peregrinos coaccionándolos por las armas y vaciándolos de monedas. De los navarros llegó a decir incluso que «practican su bestialidad» e incluso que «besan lujuriosamente el sexo de la mujer y de la mula». Pero ¿sería creíble acusar a Bildu, por citar un actor contemporáneo de cierto peso, de semejante ataque contra el patrimonio? La idea me divierte, por exagerada, pero no parece seria.
Sea quien fuere el malo de esta novela real, al escritor que firma esta columna le gustaría imaginar un buen final para esta intriga. Quizá hoy, tal vez mañana o dentro de un par de semanas, cercado por las indagaciones policiales y la presión de los medios de comunicación, el autor del robo decida deshacerse de la prueba que lo incrimina. Podría depositar este libro-que-quema en un sobre acolchado, anónimo, y enviarlo por correo postal ordinario al cabildo de la catedral. O a la redacción de este periódico. Incluso podría pasársele por la cabeza deshacerse de él en un contenedor de basura en Ámsterdam, y sería rescatado de la trituradora en el último segundo por un barrendero perspicaz. En la primera de las hipótesis, el volumen iría acompañado de una escueta nota en portugués: «Aquí lo tienen, no me busquen». Sin firma ni, claro está, remitente alguno. En la segunda, la peor, abandonado de manera ignominiosa y con signos de deterioro que requerirán la rápida intervención de un equipo de restauradores.
Algo me dice, no obstante, que la solución será aún más fantástica que estas. Tengo asumido el tópico desde hace años: la realidad siempre supera -y con creces- la más salvaje de las ficciones. Aunque, por otra parte, y como dejó escrito mi admirado Julio Verne, «cualquier cosa que un hombre imagine, otro será capaz de llevarla a cabo». ¿Y quién imaginó este calixtinazo?
Por Javier Sierra
Sus obras completas son: «Roswell, secreto de Estado» (Edaf, 1995), «La España extraña» (Edaf, 1997, con Jesús Callejo), «La dama azul» (Martínez Roca, 1998 / Planeta, 2008), «Las puertas templarias» (Martínez Roca, 2000), «En busca de la Edad de Oro» (Grijalbo, 2000), «El secreto egipcio de Napoleón» (La Esfera, 2002), «La cena secreta» (Plaza & Janés, 2004), «La ruta prohibida» (Planeta 2007) y «El ángel perdido» (Planeta 2011).
Entre las muchas sorpresas que proporciona la lectura del Códice Calixtino está la descripción que hace de la catedral antes de que fuera remozada por los trabajos del maestro Mateo. En 1130, el pórtico de la Gloria no existía aún y, en su lugar, se levantaba otra portada llamada de la Transfiguración. Consultando con expertos en simbolismo medieval para la redacción de mi novela «El ángel perdido», descubrí que aquel pórtico daba un sentido aún más profundo al viaje del peregrino que el actual, inspirado en el Apocalipsis.
A fin de cuentas, aquel representaba el momento en el que Jesús se convirtió en un ser de luz y ascendió a los cielos desde el monte Tabor ante los ojos de Pedro, Juan y Santiago. Allí fue donde Jesús trascendió su naturaleza material (Mateo 17, 1-9 y Lucas 9, 28-36), que era, justo, el anhelo de la mayoría de los peregrinos medievales que se aventuraban al Camino. Con la desaparición del Códice y de descripciones como estas, hemos perdido, pues, mucho más que un libro antiguo. Nos han arrancado de cuajo una fuente de inspiración.
LA EXPERIENCIA NOS DEMUESTRA QUE DETRÁS DE LA MAYORÍA DE DELITOS DE ESTA CLASE SE ENCUENTRAN PERSONAS QUE HAN ESTADO CERCA, O MUY CERCA, DEL OBJETO SUSTRAIDO.
@Javier Sierra/La Voz de galicia.es
 ORDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE JERUSALEM.
ORDEN DE LOS POBRES CABALLEROS DE CRISTO DEL TEMPLO DE JERUSALEM. ORDEN DEL TEMPLE
ORDEN DEL TEMPLE